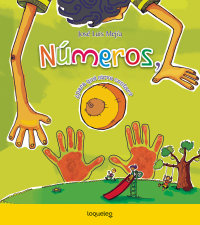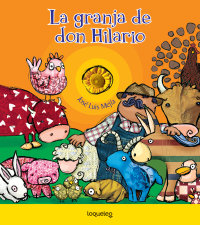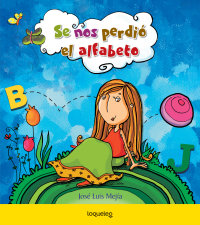José Luis Mejía
Lima, 1969. Tiene un máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil (Universidad Autónoma de Barcelona), un diplomado en Educación y otro en Filosofía (Universidad Anáhuac - México) y es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas (Universidad de San Marcos). Además, concluyó el doctorado y la maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana (Universidad de San Marcos) y estudió el Programa Especial de Licenciatura en Educación (Universidad Católica). Es profesor, poeta, narrador y cronista. Ha publicado en Santillana: Se nos perdió el alfabeto, La granja de Don Hilario, Don Hilario y sus mascotas, Josefa y los opuestos, Josefa y los tamaños, Josefa y ¿quién dijo miedo?, Josefa y el movimiento, Benjamín y las formas, Fernanda y los colores, Cuídate, Claudia, cuando estés conmigo, Cartas a María Elena, Imperial, y ¿Hay alguien allí?
Nací en el Perú el año en que el hombre pisó la luna y crecí en una casa donde los libros se caían de los estantes y en la que —felizmente— mi idea de "venderlos al peso" no resultó bienvenida por mis padres aún en los tiempos de las peores crisis económicas. En esos libros —salvados tantas veces por el entusiasmo de mi papá y la fidelidad militante y apasionada de mamá— aprendí de lugares maravillosos y fantásticos.
Para "el gordo" —flojo y remolón que era (y sigo siendo)— los libros siempre fueron una buena excusa para no moverse. Argüir el final de una serie (entonces veíamos televisión) o el simple cansancio, era fútil; sin embargo, parapetarse tras una barricada de libros se convirtió en una invencible manera de dignificar el inmovilismo. No inventaré excusas ni diré que leer fue una elección noble, no obstante, aún con tan pedestre inicio, mi relación con los libros me dio acceso a mundos, inocentes o perversos, que dieron forma al adolescente que fui y explican, en buena parte, el hombre que soy.
De chico leí (y mi padre nos leyó) mucha poesía, los clásicos españoles nos acompañaban en cada almuerzo y la épica de los romances —antiguos y nuevos— le dio a mi niñez un ritmo y una emoción que hasta el día de hoy me erizan la piel. Repetir versos se convirtió en un espacio propio y liberado. Los textos líricos que mi papá leía mirando los ojos de mi madre enamorada, me acompañan aún y me devuelven a los primeros amores que son (o me fueron) dolorosos e ingratos en oposición —a estas alturas seguro idealizado, pero real para mí— al amor, probado y real, invencible y dulce, que mis padres compartieron.
No debe ser mentira que, en un principio, renuente o incapaz de aventurarme en textos de largo aliento, me incliné por los poemas que —lugar común, ya sé— hallaba mucho más adecuados para mi alma púber. La poesía, esa que me enseñó, primero, sus formas clásicas en la lírica española, me acompañó leal por las arenas movedizas de la adolescencia. A los doce años, gracias a la amistad estéril de amores, compuse mis primeros versos, tan malos como el peor y tan libres como los de quien ignora, a pesar de haberlos visto tanto, aquello tan elemental del metro y la rima. Solo unos años después descubrí, para superar los exámenes a los que nos condenaban los profesores de secundaria, la teoría de aquello que los clásicos me inculcaron con su práctica. No sobra decir que un desorejado como yo halló en octosílabos y endecasílabos el ritmo que la herencia me negó.
Más por timidez y soledad que por curiosidad o interés, me puse a consumir narrativa. Allí, en su biblioteca, los gustos de mi padre (existencialista, ecléctico, humanista) se atravesaron en mi camino en forma de los muchos libros que devoré entonces. Me atrevería a decir que mi interés por la prosa surgió de mi notable incapacidad por dibujar. De chico hacía ilustraciones (líneas absurdas, garabatos) que nadie podía entender y que solo mi papá —con la inquisitiva paciencia de un amable confesor— conseguía que le explicara narrando no sé qué de historias de batallas y combates entre buenos y malos donde, claro —entonces era más ingenuo— el bien siempre se imponía. Creo recordar que alguna vez me dijo que iba a ser escritor "como tu abuelo" y, desde entonces, me lo creí (¡que culpa tendrá “El Corregidor” Mejía!). Por eso de que "para escribir hay que leer", entretuve mi adolescencia leyendo cuanto libro, revista y panfleto hallaba en la vieja biblioteca familiar.
La secundaria la terminé rimando versos atroces y devorando lo que me cayera en las manos (libros y helados con el mismo entusiasmo). Así llegué a la universidad y empecé, ya con la suerte un poco menos esquiva, a escribir coplas, sonetos, décimas y romances. El verso libre nunca se me dio y la llamada poesía moderna poco entusiasmó al joven que era. Muchos dirán que me quedé pasmado en el siglo XIX, a mí me gusta creer que hay algo eternamente contemporáneo en esas formas de ayer cantándole a las cosas de hoy y, mejor, a las de mañana.
Lo demás es biografía, datos en el papel, algunos cartones, muchos estudios, versos que fueron y vinieron, reuniones de poetas, viajes donde amigos entrañables que las rimas me regalaron, amores que sí y que no, aventuras, desventuras y todo eso que va formando la biografía de un hombre común.
El tiempo, el azar y las ganas de no quedarme quieto, me hicieron jardinero, confrontador de minutas, sellador de papeles, corrector de textos ajenos, cajero, administrador, vendedor ambulante de ferias navideñas, mercenario de academias preuniversitarias y profesor de universidades y colegios en regiones tan distantes como Perú y México, Indonesia y Singapur. También —antes— me hice esposo y Ella —que así la llamaba en mis textos— me dijo un día, con la amorosa objetividad de una —eficiente y eficaz— productora de televisión "¿por qué no escribes algo que la gente compre?".
Por esos tiempos —con un matrimonio ad portas— buscaba un trabajo estable y decentemente remunerado que se adecuara a mi futura nueva condición. Una entrevista —gentilmente encallada— en una editorial para cubrir un puesto en la nueva área de "no ficción" me dejó, sin embargo, en muy buenos términos con la editora de infantiles quien, amable y generosa, leyó un texto mío nacido de la ya mentada sugerencia de mi futura exesposa y decidió publicarlo. Así surgió mi "primer libro" (antes "me publiqué" un par de poemarios —y sigo haciéndolo—, pero ese es otro cuento), se llamó "La granja de don Hilario" que, entre décimas y adivinanzas, mostraba a los amigos de un viejo y amable granjero.
La suerte y la generosidad de mis lectores permitió que siguiera —que siga— publicando textos con Santillana y que mis palabras lleguen a miles de niños y jóvenes —luego de varios textos infantiles me atreví por los rumbos de la literatura juvenil y otra vez la diosa fortuna fue amable conmigo—. Debo confesar que, en la medida en que me ha sido posible, he intentado mantenerme fiel a mi pasión inicial por la poesía y muchos de mis textos infantiles están escritos en décimas, coplas y pareados. Aún en mis publicaciones juveniles me he empeñado en pasar "de contrabando" poemas puesto que, como dije alguna vez en la presentación de una de ellas, "empecé a escribir novelas porque hallé que era la mejor manera de ver editadas mis poesías"; la paciencia de mis editoras y la respuesta de los lectores hizo lo demás.
Mucho podría narrar de mi historia —entre la realidad y la ficción— escribiendo esos cuentos y novelas, pero entiendo que es la experiencia del lector la que realmente cuenta. Mi pretensión siempre ha sido pasarla bien, sentir lo que hago y hacerlo honestamente, en el entendido de que, si el niño adolescente que vive en mí se emociona con el proceso de lo que escribo, quienes se acerquen a mis líneas sentirán esa energía y será posible la magia de la "conversación" que se lleva a cabo entre quienes leen y quien escribe. Si acerté o no, lo dirán mis lectores, y a su juicio me atengo.
De lado he dejado, en esta relación, la parte burocrática de mi vida que puede resumirse en pocas líneas. Salí del colegio (el "Carmelitas" de la Benavides), y pasé a la Universidad de San Marcos. Eran los ochenta y fueron tiempos duros para el Perú. Allí estudié Derecho y Ciencias Políticas (un bachillerato lo demuestra) y luego la Maestría y el Doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana. Más tarde pasé por el curso de "Licenciatura en Educación" en la Pontificia Universidad Católica. Algunos años después estudié un par de diplomados (Educación y Filosofía) en la Universidad Anáhuac de México y obtuve el Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil en la Universidad Autónoma de Barcelona. A todo esto hay que decir —mea culpa— que debo algunas tesis (y aclaro que solo en eso me antojo mal pagador).
En lo personal, lo dicho; me casé, me divorcié (Ella sigue siendo una persona encantadora), me recasé —con una mujer tan noble como la primera— y esta Infinita muchacha me regaló la alegría de ser padre de una pequeña que, felizmente, tiene todas las virtudes de su madre. Además, la vida me hizo andar por el mundo, viví casi un año en Miami, poco más de doce meses en la Ciudad de México, un lustro en Yakarta y voy andando el sexto año en Singapur. La distancia es siempre feroz pero, también, nos regala perspectivas y formas de ver el mundo de manera distinta. No pierdo —ni perderé— mi contacto con el Perú y tengo la suerte de ir cada tanto a reencontrarlo —a reencontrarme— y recorrer ciudades visitando colegios donde me emociona saberme leído y apreciado.
El futuro no lo sabe nadie, pero el presente es hermoso y lo celebro.
JL Mejía
Singapur, 29 de setiembre del año 2018